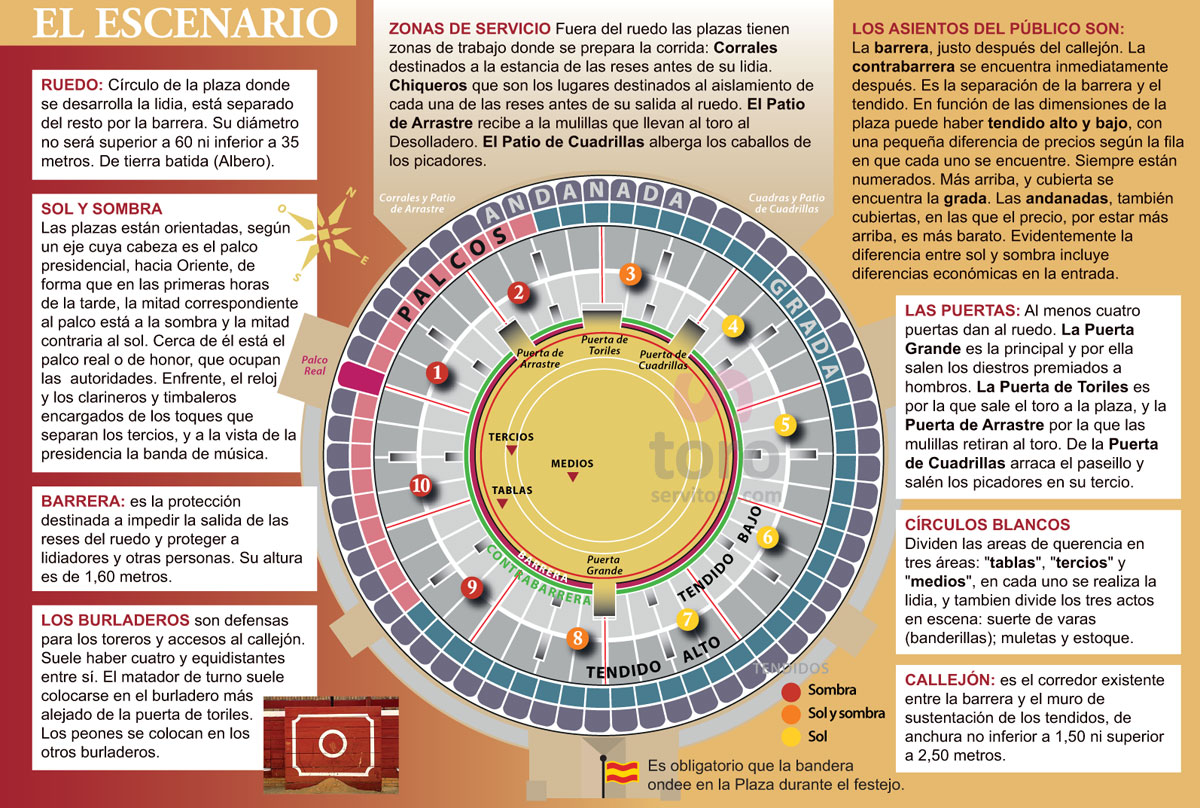El indulto es el acto de mayor grandeza que se puede dar en una corrida de toros y, si me apuran, en cualquier acto de la vida
Indulto significa perdón y eso, que parece que está solo en las manos de Dios, resulta que también lo puede hacer el hombre. Es más, ojalá se hiciera con más frecuencia.
Pero en esta ventana que nos ocupa, el indulto lo referiremos solamente al toro bravo. El perdón de su vida, que es lo máximo a que se puede aspirar. Sin embargo, ese perdón debe calibrarse muy bien para que no se convierta en una simple cortesía, cuando no en una burla.
Verán que, con toda intención, he dicho toro bravo, lo que quiere decir que no sólo ha de ser noble u obediente. Esto último, lo de obediente, debería jugar incluso en su contra. Ya sé que existen distintas teorías para definir lo que es ser bravo, definiciones que se han ido cambiando con el paso de los tiempos, adaptándolas a los gustos o las imposiciones del poder taurino en cada momento, pero la prueba de la bravura se ha considerado siempre a la prueba en el caballo. Desde siglos esa era la prueba que algunos han cambiado ahora para favorecer sus ideas, cuando no sus intereses.
El perdón siempre es bueno, pero hay que huir de que dicho acto represente una simple condescendencia para con el perdonado, como si fuera una ‘cortesía de la casa’. Veamos que cada año, en una procesión malagueña, se concede la libertad a un preso; es decir, el perdón; pero también es cierto que es sólo uno al año. En los toros esa excepción se ha convertido en norma actualmente, a salvo Madrid que siendo la plaza en la que más toros se lidian sólo haya indultado uno en tantísimos años. ¿Por qué será?
El rigor ha de presidir ese acto generoso, no pudiendo adjudicarse a todos cuantos toros se portan de maravilla con su supuesto matador. De esa manera, y al paso que va el afán de muchos ganaderos en la cría del toro, nos vamos a encontrar con días de dos o tres indultados. Al tiempo.